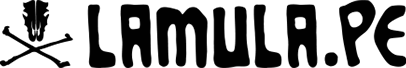El análisis crítico del discurso y el estudio psicológico de las creencias como soporte de una terapia social orientada al diálogo ciudadano
Trabajo presentado en el curso 'Psicología del desarrollo moral y de la formación ciudadana' (semestre 2015-2) de la maestría de Cognición, Aprendizaje y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú
"By human need for agency I mean that people want to feel they are effective actors in the world, not just spectators of other people's actions".("Con necesidad humana de agencia, quiero decir que las personas quieren sentir que son actores efectivos en el mundo, no solo espectadores de las acciones de otros").
Realizar reflexiones que atiendan a lo justo implica que los individuos estén preparados para llevar a cabo esta actividad. Eso requiere de una estrategia de procesamiento de fracturas sociales en la que puede intervenir la psicología educacional en conjunto con la lingüística. En el presente texto, se explicará cómo el estudio del lenguaje y el de las creencias psicológicas pedagógicas puede aportar a la reflexión sobre lo justo.
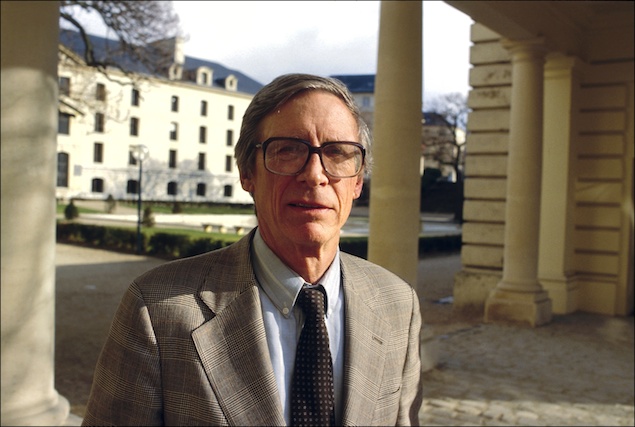
John Rawls (1921-2002)
Extraído de <http://thephilosophersmail.com/wp-content/uploads/2014/08/rawls2.jpg>
A partir de lo anterior, se podrán llevar a la práctica los ideales y principios políticos y morales que constituyen la base de la condición de utópica de la propuesta (Caviglia, 2003). Alcanzar la disposición es un primer obstáculo porque esto requiere que los individuos sean razonables y estén dispuestos a renunciar a pretensiones estratégicas, es decir, a objetivos motivados por el deseo de lograr beneficios particulares (Habermas, citado en Caviglia, 2003). Al respecto, Caviglia (2003) presenta el problema de los grupos que han sufrido marginación, dominación y pobreza como parte de una condición del mundo de la vida que debe ser abordada como paso previo para la reflexión filosófica. En este punto, Caviglia (2003) nos sugiere que es necesaria una terapéutica sociocultural para realizar procesos como la cicatrización de heridas y el procesamiento de resentimientos. Le asigna esa tarea a la psicología social, la sociología y al psicoanálisis. A esa lista podríamos sumar a la lingüística, en específico, al análisis crítico del discurso (ACD).
Existen diversos enfoques dentro del ACD. Para este trabajo asumiremos el que propone Norman Fairclough (1992). Este lingüista plantea que el texto es un producto lingüístico específico inserto en formas de hacer discursos a las que denomina prácticas discursivas. Estas últimas involucran formas de producción y de recepción de esos elementos materiales previos. A su vez, la práctica discursiva es parte constitutiva de un entramado mayor en el que se ubican las prácticas sociales, que están constituidas por formas de llevar a cabo los diversos procesos que caracterizan a una comunidad (Fairclough, 1992). Este lingüista asume que el ‘texto’ como producto implica un hacer concreto regido por un conjunto de condiciones que forman parte de las prácticas. Esta concepción del discurso, en última instancia del lenguaje usado en el contexto social, puede vincularse con la teoría de los actos de habla (Austin y Searle) y las funciones que de estos derivan. En este marco teórico, la función perlocutiva consiste en el hecho de que los hablantes buscan generar un efecto en el interlocutor a través de los enunciados, mientras que la ilocutiva implica el acto de transmitir información, a partir de lo cual se puede afirmar que está orientada al entendimiento (Caviglia, 2003). Ambas funciones están involucradas en el texto entendido como una acción de un emisor específico que se enmarca en un contexto discursivo y social.
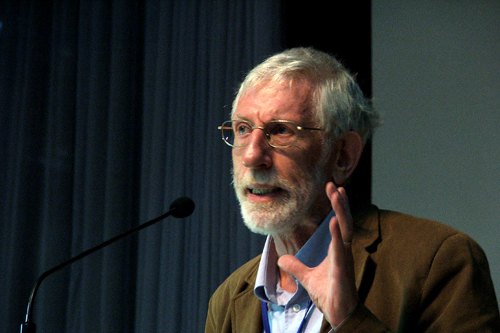
Norman Fairclough
Extraído de <http://news.gdufs.edu.cn/UploadFiles/2005-12/2005121282930905.jpg>
Fairclough (1992) no nos propone un modelo estático. Él asume que la práctica discursiva configura prácticas sociales, es decir, contribuye a reproducirlas y, al mismo tiempo, puede reconfigurar la práctica social. Esto es posible debido a que los individuos son agentes que pueden actuar en la estructura social. Esta visión dinámica del discurso es compartida en la visión del lenguaje de James Paul Gee (2013), quien propone además que la agencia de los individuos es parte fundamental de la construcción de sociedades democráticas porque el hacerse conscientes de su posible intervención en las negociaciones de los problemas de una sociedad contribuirá a que se reconozcan como partícipes de un sistema en el que se podrá resolver los problemas o cubrir las necesidades. Fairclough (1992) comparte esa visión de los individuos como agentes discursivos cuyos textos articulados en el marco de una práctica discursiva pueden generar el cambio de una práctica social. Tomando en cuenta el papel del lenguaje en lo anterior, es posible plantear que cumplirá una función primordial en la cicatrización de heridas y procesamiento de resentimientos mencionados por Caviglia (2003), debido a que es en el discurso que se verbalizarán las representaciones de la realidad de cada una de las colectividades que han sufrido marginación, opresión o violencia y también es a través del discurso que se negociará lo que es necesario para abordar estas verbalizaciones.
Cuando se analiza el discurso, se abordan representaciones de la realidad que pueden estar enfrentadas porque los grupos insertos en la estructura social se encuentran en una situación de desigualdad. En este marco, las prácticas discursivas pueden ser instrumentos que generen, reproduzcan o cambien relaciones de poder entre los grupos sociales (Fairclough, 2008; Fairclough y Wodak, 2000). Esta situación puede implicar, como lo afirma Caviglia (2003), un conjunto de resentimientos y heridas, los cuales están teñidos de un compromiso afectivo de los individuos. Este componente emocional de las concepciones que las personas asumen sobre un problema se puede abordar desde la psicología educacional con el concepto de ‘creencia’ (Pajares, 1992). Las creencias constituyen formas de entender y percibir el mundo que están relacionadas con una “transmisión cultural”. Pueden adaptarse al entorno, pero la modificación resulta más difícil cuando la incorporación sucedió en un periodo muy temprano del desarrollo de la persona. De esta manera, suelen perpetuarse o preservarse, incluso en momentos en los que entran en contradicción con los conocimientos, que implican una visión más teórica y reflexiva. En resumen, las creencias constituyen elementos que conllevan un fuerte componente evaluativo y afectivo que cumple básicamente tres funciones: filtro de la interpretación, marco para definir los problemas, y guía y estándar para la acción (Fives y Buehl, 2012).

Ruth Wodak
extraído de <http://www.research.lancs.ac.uk/portal/files/647981/ruth_wodak.jpg>
Tomando en cuenta lo anterior, se hace evidente que es necesario que los individuos verbalicen sus creencias y que, en esa representación de la realidad, se analicen los elementos que puedan ayudar a reconfigurar la práctica social que subyace a las heridas y los resentimientos. En ese sentido, Fairclough y Wodak (Fairclough, 2008; Fairclough y Wodak, 2000) proponen que las relaciones de causalidad entre las prácticas discursivas y las sociales no es tan clara y que eso hace necesario un análisis crítico que puedan aclarar ese panorama. Entonces, mediante el análisis y la contención de las creencias intolerantes de los individuos que han sufrido marginación, opresión o violencia se va a poder enmarcar un conjunto de pasos que conduzcan a la concreción de esos “interlocutores ideales” que planteaba Habermas. Este es un proceso difícil debido al peso de las creencias en las personas. Por lo tanto, se debe asumir que implicará un trabajo paciente y detenido que permita establecer puntos de referencia para que los individuos se sientan listos para ser agentes políticos. Esto constituirá el punto de partida para establecer los mecanismos que permitirán que los individuos se entiendan (en el sentido ilocutivo del término) y para que comiencen a sentir la necesidad de contar con principios de evaluación que incorporen la categoría de lo justo para evaluar las normas. Solo así se logrará que los individuos, haciendo uso de su agencia, debatan en el espacio público desde la disposición o voluntad que plantean Rawls y Habermas. Por todo lo expuesto queda demostrado que a la propuesta de Caviglia sobre los campos que pueden encargarse de la terapéutica social se le puede sumar el ACD como mecanismo de análisis de las relaciones sociales que obstaculizan que los individuos puedan realizar acciones comunicativas que suponen entendimiento (Habermas, citado en Caviglia, 2003).

Jürgen Habermas
extraído de <http://www.tabletmag.com/wp-content/files_mf/habermas_820.png>
Referencias bibliográficas
Caviglia, Alessandro. (2003). Derechos humanos y ciudadanía intercultural. En Vigil, N. y Zariquiey, R. Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas. Lima: Cooperación Técnica Alemana y Pontificia Universidad Católica del Perú.
Esponda, K. (2009). El derecho de gentes en John Rawls. Alcances de la teoría no ideal. En Saga. Revista de estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, 9, 47-61. http://www.saga.unal.edu.co/etexts/PDF/saga19/esponda.pdf
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, N. (2008). El análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso público: las universidades. En Discurso y Sociedad. 2008, volumen 2(1), pp. 170-185. Consulta: 13 de setiembre de 2015. http://www.dissoc.org/ediciones/v02n01/DS2%281%29Fairclough.pdf
Fairclough, N. y Wodak, R. (2000). Análisis Crítico del Discurso. En Van Dijk, T. (comp.). El discurso como interacción social. Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa, 367-404.
Fives, H. y Buehl, M.M. (2011). Spring cleaning for the “messy” construct of teachers' beliefs: What are they? Which have been examined? What can they tell us?”. En Harris, K.R., Graham, S., Urdan, T., Graham, S., Royer, J.M. y Zeidner, M. (ed.). APA educational psychology handbook, Vol. 2: Individual differences and cultural and contextual factors, Washington, DC: American Psychological Association, 471 – 499.
Gee, J. P. (2013). The Antieducation Era. Creating Smarter Students through Digital Learning. Nueva York: Palgrave Macmillan.
Pajares, F. (1992). Teachers´ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. En Review of Educational Research, 62, 305 – 332.